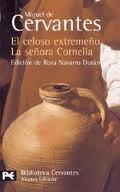"... Mircea Cărtărescu nació en Bucarest el 1 de junio de 1956. Es un poeta, prosista y crítico literario. Está casado con la poetisa Ioana Nicolaie. Es considerado por la crítica literaria el más importante poeta rumano de la generación de 1980. Es conferenciante universitario, doctor en la Cátedra de Literatura Rumana de la Facultad de Letras de la Universidad de Bucarest. Es el escritor rumano más apreciado en el extranjero por el momento, y algunos críticos literarios consideran que podría ser el primer rumano ganador del Premio Nobel para la literatura. Nostalgia, la obra que consagró a Mircea Cărtărescu como la voz más potente de las actuales letras rumanas, constituye una auténtica revolución literaria. Los lectores que abran las páginas de Nostalgia deberán prepararse para una onda de marea verbal de la imaginación que lavará las ideas previas de lo que una novela es o debería ser. Aunque cada uno de sus cinco capítulos está separado y es independiente, una armonía temática, incluso hipnótica se encuentra en los juegos infantiles, la música de las esferas, la humanidad primordial, la creación de mitos, los orígenes del universo, y en los bloques de viviendas ruinosas de un apocalíptico Bucarest durante los años de la dictadura comunista.
El volumen se abre con El Ruletista, una parábola asombrosa sobre la vida y la muerte, la pulsión creativa y la pasión humana; y que narra la improbable historia de un hombre al que nunca le ha sonreído la suerte, pero que, sorprendentemente, hace fortuna participando en letales sesiones de ruleta rusa. Sin embargo, inesperadamente, encuentra en los escarceos con la muerte (a través del juego de la ruleta rusa) una forma de afrontar la asunción de su propia identidad. Como explica el autor, “el Ruletista apostaba contra sí mismo. Cuando se llevaba la pistola a la sien, él se desdoblaba. Su voluntad se volvía en su contra y lo condenaba a muerte. [...] Pero puesto que su mala suerte era absoluta, lo único que podía hacer era fracasar siempre en todos y cada uno de sus intentos de suicidarse”. Y solo corresponderá al lector decidir, tras la lectura de la historia completa, si en verdad el protagonista fracasa o no…: “porque los personajes no mueren jamás, viven siempre que su mundo es leído”.Hay un lugar en el mundo donde lo imposible es posible, se trata de la ficción, es decir, la literatura. Allí las leyes del cálculo de probabilidades pueden ser infringidas, allí puede aparecer un hombre más poderoso que el azar.
En El Mendébil, un mesías impúber de aires proustianos pierde sus poderes mágicos con el advenimiento de su propia sexualidad, y se ve perseguido por una legión de jóvenes acólitos. En Los gemelos, Cărtărescu se entrega a la bizarra exploración de la ira juvenil, hasta desembocar en la pieza central del libro y compone un romance adolescente bastante banal situado entre largas descripciones de un hombre vistiendo vestido de mujer, REM, considerada su mejor pieza corta, que narra la historia de Nana, una mujer de mediana edad, enamorada de un estudiante de instituto en una Bucarest pesadillesca, enciclopédica, que se eleva a la categoría de ciudad universal. En el sueño de los humanos existe una fase en la que los ojos se mueven a mayor velocidad y, según indican los estudios científicos, es aquélla en la que más sueños se producen. Son esos momentos los que Cărtărescu reproduce de forma magistral en este cuento, a base de círculos concéntricos formados por escenas que a su vez se componen de imágenes aisladas, retazos de vida real y fantasía entremezclados de los que surge una sinfonía perfecta que sólo puede contemplarse en su totalidad una vez se ha caminado por el borde de cada una de esas esferas perfectas situadas en algún lugar fuera del mundo. “REM” es un relato cuya cadencia es capaz de usurpar el espíritu del lector y tomar las riendas de su voluntad, una habitación de espejos, un recorrido por la Vía Láctea dentro de una burbuja. Nadie como Cărtărescu hasta ahora había sido capaz de plasmar con tanto acierto las cotas de crueldad y de demencia que pueden alcanzar los juegos infantiles que, analizados bajo su particular mirada trastornan al lector consiguiendo que en ocasiones no sepa si está soñando, o si son los niños quienes sueñan.
La principal aportación de Cărtărescu a la literatura es su original manera de introducirse en el subconsciente, como nadie lo había hecho antes: plantea un mundo onírico y orgánico a partes iguales, desgarrador pero pulcramente detallado, con una precisión casi escatológica y la costumbre de no omitir el más mínimo detalle. Además de entremezclar como un hechicero lo onírico y lo orgánico, lo hace al igual con lo real y lo fantasioso pero también con los miedos atávicos y con los infantiles. Nada escapa a su magia. Se pasea como un vampiro funambulista entre los temas recurrentes que compactan y dan coherencia a su literatura: los recuerdos precisos de la infancia, del mundo del sueño, las prolija composición del cuerpo humano y de los animales, la sexualidad andrógina y la constante confusión y mutación de los seres vivos.
Se considera que Cărtărescu es uno de los más importantes teóricos del posmodernismo rumano, y se trata de un autor que goza de gran predicamento tanto dentro como fuera de las fronteras de Rumanía. Se consagró con el volumen de cuentos Nostalgia (1993), en el que destaca, de manera indiscutible, «El Ruletista», publicado por Impedimenta en 2010. Siguió Lulu (1994), novela tortuosa y genial que indaga en el misterio del doble, y que le valió el Premio ASPRO. Su proyecto Orbitor (1996-2007), una críptica trilogía de tema onírico, de complicada lectura, adopta la forma de una mariposa, y se considera su obra más madura, y es de una dificultad estilística notable, tanto que se considera de difícil traducción a otros idiomas, y de difícil lectura. Contiene tres volúmenes, Aripa stângă (“El ala izquierda”), Corpul (“El cuerpo”) y Aripa dreaptă (“El ala derecha”). Recientemente ha publicado el volumen de cuentos “Frumoasele străine” La bella extranjera (2010, de próxima aparición en Impedimenta), una sátira rayana en lo grotesco que narra secuencias de la vida literaria genuinamente rumanas pero también cosmopolitas. Tres historias unidas por una sola voz narrativa.
En El Ruletista observamos ya algunos rasgos que cobrarán fuerza renovada en el resto de historias presentes en Nostalgia (El Mendébil, Los gemelos, REM y El arquitecto): escenarios descritos de una forma absolutamente plástica, personajes cargados de problemas en su relación consigo mismos y, sobre todo, un especial uso del tiempo -que Cartarescu domina con especial maestría- que nos sitúa en un contexto de apariencia real pero que siempre colinda con el terreno onírico, con la evanescencia de los sueños. Esta última particularidad, una de las notas que convierten en especialmente atractiva la literatura de este rumano en el ecuador de la cincuentena, nos hace recapacitar de forma casi armoniosa, sin grandes sinsabores pero sin tampoco olvidar los aspectos menos amables de la vida, sobre el viejo adagio latino: tempus fugit. Y es que, si algo les ocurre a los personajes de Nostalgia, es que sienten con especial sensibilidad la huida del tiempo, lo que empuja, a todos y cada uno de ellos, a vivir con gran intensidad los recuerdos del pasado, siempre en contraste con las expectativas de futuro. De esta manera, todos deambulan casi errantes en busca de un equilibrio que solo puede llegar al precio de poner en orden lo fijo (lo inquebrantable por pasado) y lo aún por modificar. Cartarescu confiesa a través de uno de los protagonistas de Los Gemelos: “Pero, en primer lugar, odiaba mi mentalidad de soñador negligente que -lo sabía- me impediría sin duda llevar la vida que me habría gustado”.
Esta descompensación entre la condición frágil de nuestro ánimo y la necesidad de imponerse a las pruebas del destino, conduce en ocasiones a los personajes a un estado en el que ni siquiera saben si reír o llorar. Esta tesitura ambivalente, siempre incómoda, entre la náusea y la alegría voraz, es otro de los fortines de la literatura de Cartarescu, que explica por boca de uno de los protagonistas de Nostalgia: “Me asusta un poco la pasividad con que he empezado a aceptar la situación pero incluso este temor es, de hecho, más bien lo que debería sentir que lo que verdaderamente siento (lo que de verdad siento es un deseo de reír hasta las lágrimas, todo me parece un carnaval, una farsa cómica)”..."
Esta recensión es un extracto y compendio de otras reseñas: